Una vez más, el terrorismo destroza la vida de personas que pasaban por allí, porque pasar por allí es a menudo motivo suficiente para morir. Instantes antes, esas personas –que ahora llamamos víctimas- estarían haciendo lo que todos hacemos cuando no hacemos nada, cosas banales como:
Sonreír, tomar un helado, hacernos un selfie frente a un monumento, tropezar en la acera, retirarnos una mosca de la cara, acariciar la frente de un bebé, resoplar, pensar en si hemos cerrado la llave del gas antes de irnos de casa, cotillear el estado de Whatsapp de algún contacto, oler un perfume, mirar al cielo, subir una fotografía a Instagram, evitar pisar las líneas que separan las baldosas del suelo, sumar la cuenta de la factura del restaurante, cubrirnos la rozadura del tobillo con una tirita, besar a nuestra pareja, mirar cómo se besa otra pareja, llamar a nuestra expareja y colgar antes de empezar a hablar, observar de reojo nuestro reflejo en el cristal de un escaparate, retirarnos la camiseta que se pega sobre el michelín veraniego, charlar con un taxista, coger de la mano a un hijo, lanzar una mirada a unas piernas, un culo, una espalda, un pie, una nuca, tratar de descifrar un mapa, leer en voz alta un cartel, recordar una última discusión con alguien querido, sentir remordimiento por palabras no dichas y por otras que sí dijimos, palparnos el pecho al notar un extraño pinchazo, inflar un globo, eructar, contar calorías, entrecerrar los ojos deslumbrados por el sol, aliviar la presión del elástico de la ropa interior sobre nuestra piel, hacer memoria sobre los gastos del día, tratar de olvidar el trabajo en la oficina, debatir sobre política o fútbol, fumar un último cigarrillo antes de dejarlo de nuevo, borrar de la agenda una cita, enamorarnos por un instante de alguien que olvidaremos en el instante siguiente, patear una bola de papel, apretujar una lata antes de lanzarla a la papelera con pose de baloncestista, limpiar los restos de helado de la boca de la niña, mordernos las uñas, poner morritos, tomar el antibiótico a la hora indicada por el doctor, tuitear frases profundas halladas en Google, recordar la última vez que fuimos a casa de nuestros padres, preguntar por una calle, saltar una valla, golpearnos la rodilla con un bolardo, celebrar en silencio una erección inesperada, esperar un autobús, pensar en la próxima reforma en casa, soplar un pestaña que recogimos de otra mejilla y pedir un deseo, mascar chicle, silbar el Despacito, escupir un hueso de aceituna, contar un chiste malo, soplar la espuma de la cerveza, soportar ese maldito ardor de estómago, subirnos el calcetín, lamer un polo, montar en bicicleta, pisarnos las zapatillas nuevas, buscar el servicio más cercano para orinar, subirnos las gafas que se deslizan por la nariz, rascarnos la oreja, sacarnos un moco, recitar el “con cien cañones por banda”, mordisquear un hielo, crujir los nudillos, colocar la falda, sacar molla, retirar de los dientes el resto de un filete, bromear, respirar hondo…
Ellos ya no podrán volver a hacer ninguna de estas cosas. Lloremos su pérdida y gocemos, mientras podamos, de nuestra vida. Defendamos, frente a la muerte que representa el terrorismo, nuestra alegría de vivir. Es la única arma de la que disponemos -nosotros, personas de a pie y víctimas potenciales- contra el horror.
Sirva como corolario a este texto un texto mucho mejor, de otra víctima del fanatismo: Salman Rushdie
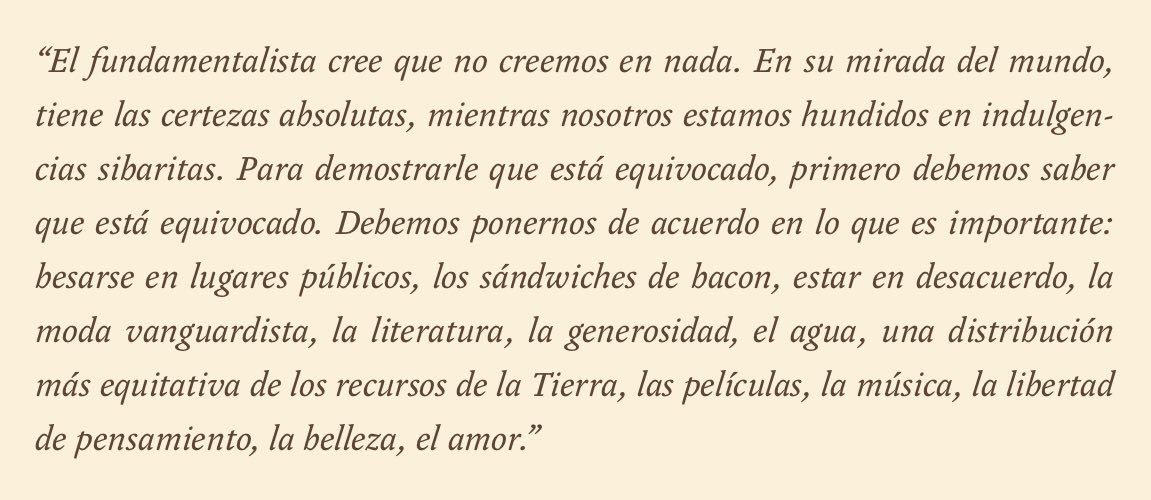
En Nobbot | Twitter muestra lo mejor de nosotros mismos (no siempre iba a ser lo peor)

